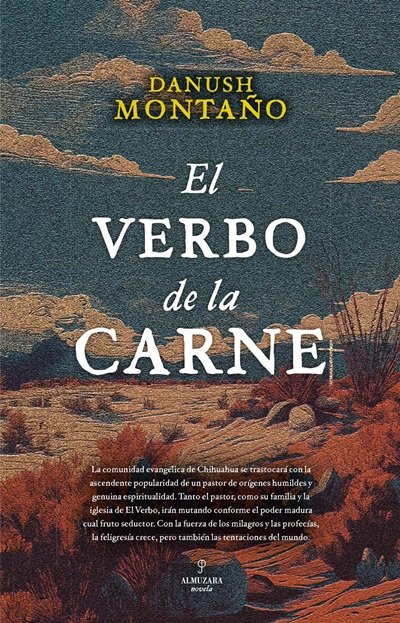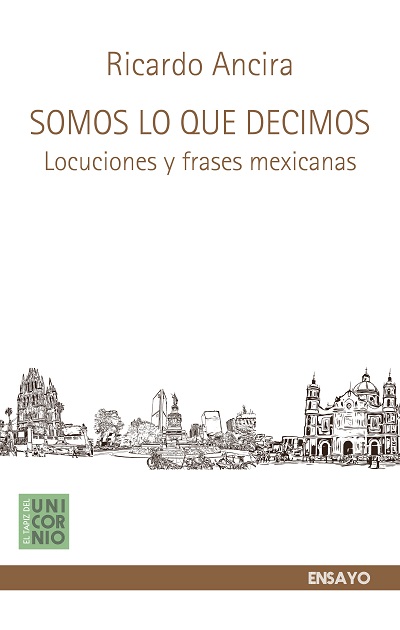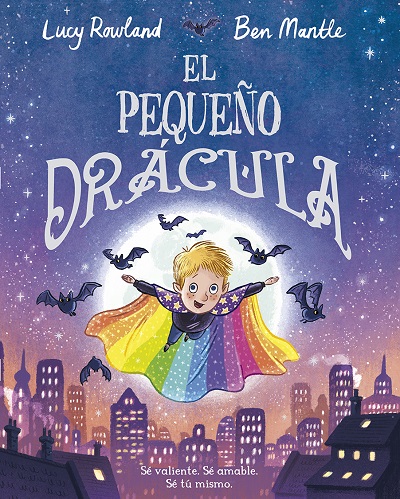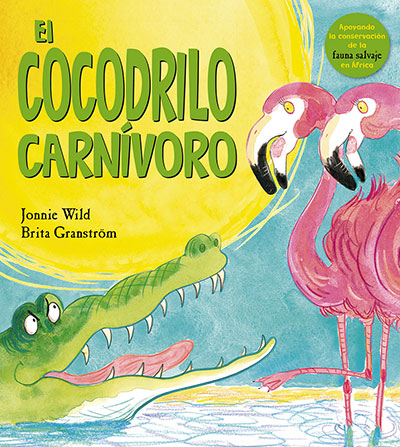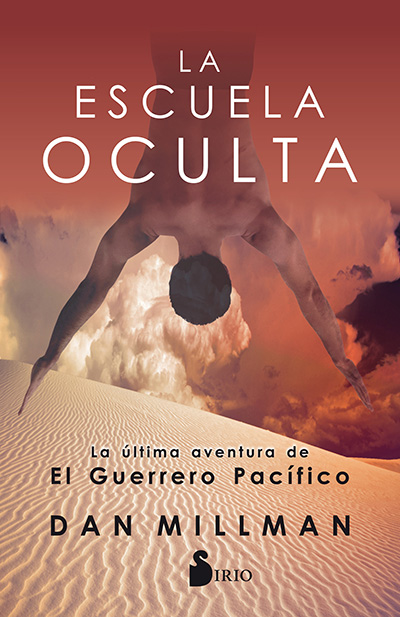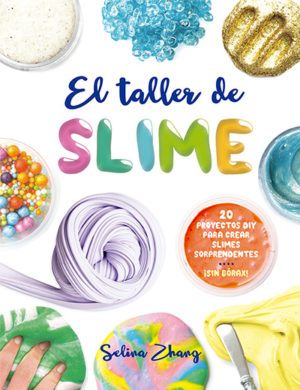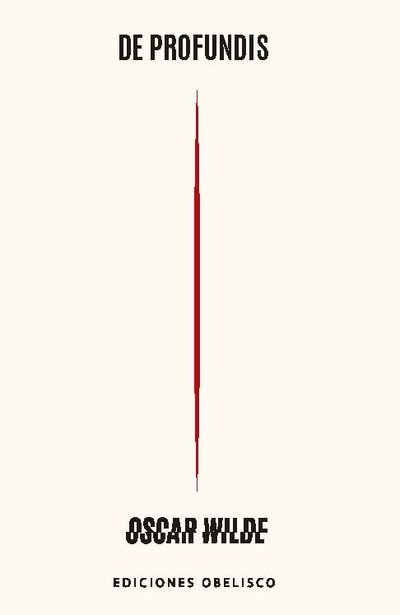De un lado del desierto está un valle repleto de vasijas rotas, del otro, una cordillera de la que resalta un monte con una cruz blanca: está formada por huesos humanos. La tierra empieza a temblar, ranuras pequeñas y luego grandes surgen en el valle. Todo se mueve, menos el monte con la cruz de huesos, firme, ajena a todo. De entre las vasijas nacen plantas y, de sus cogollos, brotan flores rojas: no es el color usual de las rosas o de las amapolas, es un rojo que perfora la vista, transita por las venas sólo para terminar derramado en un valle. No hay sonido, el temblor parecería provocar un estruendo, pero no hay nada, ni el viento, ni las piedras: nadie habla. La cordillera se derrumba; una a una, las montañas se reducen a polvo; todo es un valle, todo menos el monte de la cruz blanca. El desierto se oscurece, una nube pesada lo va cubriendo: la ausencia de ruido impide descubrir rápidamente su naturaleza: es la plaga de langostas y va arrasando con las flores y las vasijas rotas. Cuando termina de pasar, no queda nada, nada menos el monte y los huesos humanos formando una cruz.